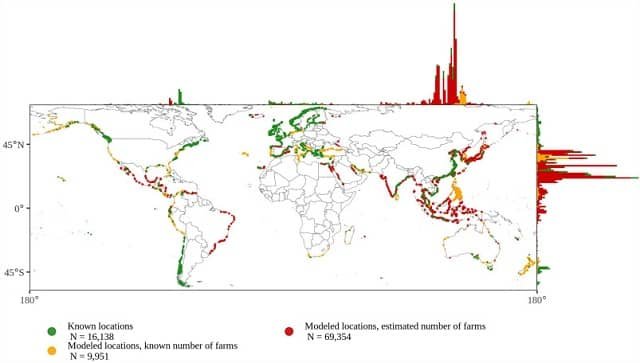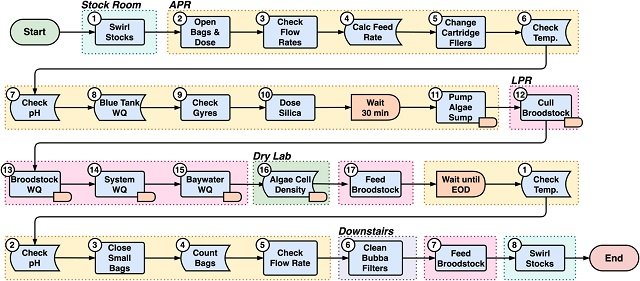La cría de dorada (Sparus aurata) es un pilar fundamental de la maricultura en el Mediterráneo y otras regiones. Sin embargo, los productores enfrentan un desafío constante y costoso: las altas tasas de mortalidad durante las primeras semanas de vida de las larvas. Estos eventos, a menudo repentinos y masivos, representan uno de los mayores cuellos de botella para la sostenibilidad y rentabilidad del sector.
Un reciente estudio científico de investigadores de la Cairo University se adentró en un criadero comercial para rastrear el origen de estas mortalidades y proponer un escudo de defensa eficaz. La investigación, publicada en Aquaculture International, ofrece una hoja de ruta clara, identificando a los culpables y validando estrategias de control que combinan terapia y, más importante aún, prevención.
El desafío de la cría larvaria: un período de alta vulnerabilidad
Las primeras semanas post-eclosión son críticas para la dorada. Su sistema inmune aún es inmaduro y altamente dependiente de las condiciones del entorno y de la calidad del alimento. En este escenario, las infecciones bacterianas, especialmente las causadas por bacterias del género Vibrio, son una amenaza constante que puede desencadenar mortalidades catastróficas.
El estudio se centró en un caso real en un criadero privado en Ismailia, Egipto, donde se registraron mortalidades significativas en larvas de dorada de 14, 28 y 40 días post-eclosión (DPH). Clínicamente, las larvas afectadas mostraban palidez, letargo y un nado errático y lento, aunque algunas morían sin signos aparentes.
La ruta de la infección: un rastreo epidemiológico
Para entender cómo llegaban los patógenos a los tanques de cultivo, los investigadores implementaron un enfoque de rastreo epidemiológico. Este método detectivesco implicó tomar muestras de todos los componentes críticos dentro del criadero:
- Agua de cultivo: proveniente de un pozo artesiano y tratada con UV.
- Huevos de dorada: antes y después de los procesos de desinfección.
- Alimento vivo: se analizaron los cultivos de microalgas (Nannochloropsis oculata y Tetraselmis sp.), rotíferos (Brachionus plicatilis) y artemia (Artemia salina) que se utilizaban para alimentar a las larvas.
- Larvas de dorada: se tomaron muestras de larvas en diferentes etapas y con distintas dietas.
Mediante técnicas de cultivo bacteriológico, pruebas bioquímicas y análisis molecular (PCR y secuenciación del gen 16S rRNA), el equipo científico pudo aislar e identificar con precisión a los agentes infecciosos.
El alimento vivo como vector principal
El análisis reveló la presencia de dos especies de Vibrio: Vibrio alginolyticus y Vibrio vulnificus. Sin embargo, uno de ellos destacó como el principal antagonista en esta historia.
Vibrio alginolyticus: el patógeno dominante
El hallazgo más contundente del estudio fue que V. alginolyticus era la especie más comúnmente recuperada y estaba presente en casi toda la cadena de producción. Se aisló de las muestras de agua de mar, de los huevos, de los cultivos de algas, de los rotíferos y de la artemia.
De manera crucial, la bacteria también se encontró en las larvas que eran alimentadas con esta cadena de alimento vivo contaminado. Por el contrario, V. vulnificus solo se detectó en el cultivo de artemia. Esto confirma la sospecha que muchos profesionales tienen: el alimento vivo, a pesar de ser nutricionalmente indispensable, puede actuar como un «caballo de Troya», introduciendo y acumulando patógenos del ambiente y transfiriéndolos directamente a las vulnerables larvas de peces.
Mantente siempre informado
Únete a nuestras comunidades para recibir al instante las noticias, informes y análisis más importantes del sector acuícola.
El daño interno: lo que el ojo no ve
El estudio no se quedó en la superficie. El examen histopatológico de las larvas infectadas reveló daños internos severos. Los tejidos del hígado y los riñones mostraban una degeneración y necrosis extensas, lo que indica un fallo orgánico generalizado. Estas lesiones son consistentes con el poder patogénico de las toxinas (como proteasas y hemolisinas) que liberan estas bacterias, causando una destrucción tisular que conduce rápidamente a la muerte.
Estrategias de control efectivas: de la terapia a la prevención
Identificar el problema es solo la mitad del trabajo. La parte más valiosa del estudio radica en la aplicación y validación de estrategias de control que demostraron ser altamente efectivas.
Tratamiento terapéutico de choque
Una vez confirmada la vibriosis, se implementó un tratamiento de emergencia. Las pruebas de sensibilidad a antibióticos (antibiograma) mostraron que ambos Vibrio eran susceptibles al florfenicol, mientras que eran resistentes a la ampicilina.
Basado en esto, se administró un tratamiento oral con florfenicol (30 mg/kg de biomasa) en el pienso durante 10 días consecutivos. Simultáneamente, se desinfectó el agua de los tanques alternando Betadine® y peróxido de hidrógeno. Esta doble estrategia logró detener por completo las mortalidades al final del tratamiento.
Un plan de bioseguridad integral y preventivo
El tratamiento es una solución reactiva, pero la prevención es la clave de la sostenibilidad. El estudio propuso y validó un plan de bioseguridad proactivo enfocado en los puntos críticos de control identificados:
- Desinfección de huevos: Los investigadores implementaron un protocolo de «endurecimiento» y desinfección de los huevos recién fecundados usando Betadine® (125 mg/L) y eritromicina (13.2 mg/L). Esta medida fue exitosa para eliminar V. alginolyticus de la superficie de los huevos, cortando una posible vía de transmisión vertical.
- Desinfección y enriquecimiento del alimento vivo: Justo antes de ser suministrados a las larvas, los rotíferos y la artemia se enjuagaban con una dosis de eritromicina. Además, se añadió β-glucano (0.5 g/L) a los medios de cultivo del alimento vivo. Ambas acciones lograron eliminar el crecimiento de Vibrio en las placas de cultivo y, al mismo tiempo, enriquecer el alimento con un potente inmunoestimulante.
- Fortalecimiento de las larvas: Se suplementó de forma regular la dieta en polvo de las larvas con un probiótico comercial (Sanolife PRO-F®), vitamina C, selenio orgánico y zinc orgánico. Esta combinación busca fortalecer el sistema inmune de las larvas y mejorar su salud intestinal para que puedan resistir mejor a las infecciones.
Conclusiones
Este estudio epidemiológico subraya una lección fundamental para cualquier criadero de peces marinos: la bioseguridad no es una opción, es una necesidad. El rastreo de patógenos demuestra que el alimento vivo y los huevos son las principales autopistas para la entrada deVibrio en las fases larvarias.
Implementar un plan de bioseguridad estricto, que incluya la desinfección sistemática de huevos y alimento vivo, junto con el uso de inmunoestimulantes y probióticos para reforzar las defensas naturales de las larvas, es la estrategia más eficaz para prevenir mortalidades masivas, mejorar la tasa de supervivencia y, en última instancia, asegurar la viabilidad económica de la producción de dorada.
Contacto
Alaa Eldin Eissa
Department of Aquatic Animal Medicine and Management, Faculty of Veterinary Medicine, Cairo University
Giza, 12211, Egypt
Email: aeissa2005@gmail.com
Referencia (acceso abierto)
Eissa, A.E., Ziltne, R.E., Edrees, A. et al. Epidemiological tracking and control strategies of early mortalities in hatchery-reared gilthead seabream (Sparus aurata) larvae. Aquacult Int 33, 468 (2025). https://doi.org/10.1007/s10499-025-02148-9
Editor de la revista digital AquaHoy. Biólogo Acuicultor titulado por la Universidad Nacional del Santa (UNS) y Máster en Gestión de la Ciencia y la Innovación por la Universidad Politécnica de Valencia, con diplomados en Innovación Empresarial y Gestión de la Innovación. Posee amplia experiencia en el sector acuícola y pesquero, habiendo liderado la Unidad de Innovación en Pesca del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura (PNIPA). Ha sido consultor senior en vigilancia tecnológica, formulador y asesor de proyectos de innovación, y docente en la UNS. Es miembro del Colegio de Biólogos del Perú y ha sido reconocido por la World Aquaculture Society (WAS) en 2016 por su aporte a la acuicultura.